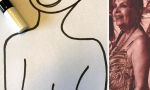Mención especial requiere en este caso el culto con respecto a las canonizaciones, ya que estamos en presencia de una canonización popular. Los cultos de santos canonizados están siempre rodeados de una fiesta, de reuniones de tipo espiritual como social la fiesta remite a lo popular, en cambio en los cultos de santos no canonizados, la devoción se transforma en tributo, es un culto a los difuntos y más individual que social, de allí las ofrendas: se prenden velas, se colocan placas recordatorias, se dejan objetos por una promesa.
El pueblo cuando hace fiestas permite que las personas se vean, se sale de la rutina diaria y se ocupa del ocio creativo también se hacen ofrendas, se promete la peregrinación al lugar donde se dice que están enterrados los restos “del santo o santa”, se les reza, se le encienden velas, se llevan flores, se dejan exvotos, y se realizan sacrificios como el subir las escaleras del lugar sagrado de rodillas, se pasa por arena los torsos semi desnudos, se bajan las escaleras en horizontal, se deja dineros, etc.
En este caso el pueblo no hace más que repetir lo enseñado por representantes de la iglesia. En el caso de la Difunta Correa encontramos los elementos mencionados mezclados, ya que el pueblo suele no hacer diferencias entre las canonizaciones de santos oficiales y las no canonizaciones por la Iglesia Católica, todos hacen, producen milagros.
Las fechas de peregrinación, de encuentros, suelen coincidir con las regidas por la iglesia, Semana Santa, Día de los Fieles Difuntos, Navidad, y el día especifico del Santo o Santa o Virgen. A la Difunta Correa se le rinde culto en el Santuario de Vallecito no obstante es un símbolo en que la plegaria se efectúa de manera pública y privada en todo el país. Vallecito es un distrito del departamento Caucete en la provincia de San Juan, se halla en las estribaciones meridionales de la Sierra Pie de Palo, del grupo de sierras pampeanas.
En la sierra existen escasas aguadas tanto hacia el sur como hacia el este hay abundancia de médanos y no hay aguadas. El clima es árido con muy escasa precipitación pluvial que origina que aún en la fecha actual, el Complejo Vallecito debe ser provisto de agua por tránsito de camiones desde Caucete. La región goza de poderes energéticos especiales a pesar de la falta de agua que hace muy seco el clima en primavera y verano, a tal punto que las radiaciones existentes especialmente en el santuario impiden la conexión con teléfonos celulares.
La saga posee variadas versiones que contienen tanto los primeros milagros como las creencias, remite a relatos populares, cuyos personajes efectuaron acciones que ocurrieron en una localidad precisa que inmediatamente al ser narradas generaron creencias. Las leyendas son narraciones que se basan en la tradición literaria y que son iniciáticas en un determinado momento históricoen este sentido se asemejan a los “ mitos ”, considerados verdades por quien lo comunica y/o emite. En la obra de Susana Chertudi y Safina Newbery se constataron 49 relatos sobre la vida, muerte y milagros de la Difunta Correa, recogidos en 1969.
Diecisiete textos correspondían a los Archivos del Instituto Nacional de Antropología de Buenos Aires, y fueron reunidos por una encuesta folklórica efectuada por el Consejo Nacional de Educación de 1921.
Los folletos en Vallecito para el 2001, época de nuestro traslado a la provincia de San Juan, ya no remitían a las primeras narraciones del siglo XIX, sino que están a cargo de la Fundación Cementerio Vallecito, el órgano oficial de la provincia encargado de administrar con fines sociales las donaciones que se dejan, y a los textos modificados por la Iglesia Católica en 1965 por el que fuera Arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Audino Rodríguez y Olmos," versión despojada de las supersticiones originales ".
Existe una gran cantidad de sagas sobre la Difunta Correa que no coinciden con los datos de la más antigua, la primera de ellas es el cambio del nombre Dalinda, por Deolinda Correa otra es la versión sobre la muerte del hijo. Sobre éste una de las interpretaciones dice “que no se supo por la suerte corrida por el pequeñuelo”.
Otras afirman que fue criado por una familia del lugar y falleció de anciano. También los datos sobre la suerte que corrió el marido de Deolinda, Baudilio Bustos, algunas lo dieron por muerto por las montoneras, otras le atribuyen haber retornado después de ocho o diez años a lo que fuera su hogar. Las versiones que remarcan “la persecución” además de acentuar la situación de caos cuyano del primer cuarto del siglo XIX, ejercen una énfasis desconsiderado en la dicotomía barbarie y civilización de la región, recuerdan una suerte de persecución bárbara masculina sobre lo femenino, razón por la que la mujer es obligada a huir. En estas narraciones se da privilegio al honor del padre de Deolinda, don Pedro Correa, destacado con menciones militares por secundar a San Martín. La leyenda sobre las características de Pedro Correa lo ubican cercano al gobierno de Plácido Fernández Maradona.
Correa tenía inmunidades especiales en el territorio por su participación en la batalla de Chacabuco. Al caer el gobernador Maradona es perseguido por el ejército y por esta razón la familia debió trasladarse a La Rioja. Padre y marido de Deolinda fueron incorporados al ejército de Facundo Quiroga, que avanzaba sobre San Juan.
En La Rioja Deolinda es acusada de colaborar con los unitarios en medicamentos y atención a enfermos a posteriori de un combate, a la vez que es seducida por el coronel Sardina. Poco más tarde Deolinda emprende el regreso a San Juan con su hijo en busca de su marido.
Baudillo Bustos, es recordado como enfermo y débil de carácter. Entre los materiales recogidos en la Capital de San Juan circula la historia de la Difunta Correa con las características económico sociales de la provincia: “ ... Finalizaba el siglo. Con él moría una época. Se iniciaba una nueva era, preñada de múltiples expectativas.
El poder político militar había institucionalizado el liberalismo el caudillaje de las provincias había sido sofocado las tierras del Sur habían sido conquistadas tras la exitosa expedición al desierto. Tres hombres se repartieron la tarea: Sarmiento, el institucionalizador Mitre, vencedor de los caudillos Roca el conquistador del desierto. Simultáneamente, los capitales ingleses se encargaban de extender las líneas del ferrocarril. A pesar del sueño liberal de modernización y progreso, el país era una “ Sociedad Nacional de la Dependencia ”. En San Juan también gobernaba la oligarquía, representada por “argollas” familiares cuya actividad consistía en estar a favor o en contra del gobierno nacional de turno.
Todo parecía indicar que el poder de los Mallea y Doncel sería reemplazado y pasaría a manos de los Godoy. El pueblo, entretanto, no sabía leer ni escribir, pero la cultura criolla no había sufrido menoscabo alguno, ante el creciente alud inmigratorio. Los “gringos” sabían de constancia y de ahorro, pero eran tan iletrados como los criollos que además frente al caballo o al lazo, eran verdaderamente ineptos. La vieja línea federal se pierde en anécdotas de fogones. No resulta fácil para la gente del pueblo conseguir trabajo. En los pequeños feudos rurales es posible conchabarse como peón o sirvienta. Lentamente todo cambia. Excepto el tradicional arreo de ganados hasta Chile”.
El símbolo remite a una mujer joven que parte con su hijo a cuestas. Algunas versiones dicen que partió con un burro, otras a pie, el hecho es que muere por sed en una zona de aridez. Quienes la encuentran son arrieros o viajeros, su primer milagro es que sus pechos siguen alimentando a su hijo fue enterrada en el mismo lugar donde fue hallada y siguiendo la tradición de muertes de viajeros, colocan una cruz sobre la tumba.
El símbolo produce milagros según los relatos trasmitidos por arrieros que consisten en hallazgos de sus animales perdidos para otros el símbolo los salva ante la amenaza de muerte, y también opera como guía de viajeros perdidos. ... “ La primera capilla la levantó un señor Zeballos, cuyos hijos viven hoy en Las Flores. Este señor llevaba un arreo de ganado para Chile y al atravesar una zona desértica se le desparramaron los animales. Entonces hizo una manda a la Dijunta, prometiéndole levantar una capilla si lograba reunir de nuevo a todos los animales. Al llegar el día pudo juntar toda la hacienda y seguir el viaje. En cumplimiento de lo prometido, acarreó agua desde Caucete y así levantó una capilla de adobe (la primera), junto al sepulcro de la Dijunta. Después se han levantado muchas otras capillas”.... Comenzó de esa forma la peregrinación en lo que es hoy el oratorio en Vallecito, de la Difunta Correa, con una devoción típica de zona rural, la que correspondió al transporte de ganado y que cultivaron “arrieros” de distintas latitudes argentinas, chilenos, paraguayos, uruguayos, brasileros.
Los elementos del símbolo están hoy expuestos en el Santuario Difunta Correa. De ser una remembranza que alude a las actividades socioeconómicas del siglo XIX, la del “ transporte de ganado ” propio de sectores rurales, se transformó en el símbolo de “ los camioneros ” pasada la mitad del siglo XX. Apropiación que concuerda con la anulación del ferrocarril tanto de carga como de pasajeros, en los años sesenta como posteriormente, que conectaba la zona de los alrededores de Caucete con otras provincias argentinas. Resulta significativo la depreciación de la región como zona de comercio de mercaderías autóctonas: olivo, vides, frutas, vino, pero especialmente el ganado vacuno y el elemento transporte siempre ligado al hallazgo de la mujer muerta con su hijo, ya que todas las rutas primitivas incluso de los indios de la zona, son hoy las carreteras y fueron las huellas del transporte de ganado a Chile.
El símbolo se convirtió en mito por los elementos instrumentales de las narraciones sobre la Difunta Correa. Ha sido un símbolo polisémico y resignificado a través de las épocas. “ Los mitos son historias de nuestra búsqueda de la verdad a través de los tiempos, del sentido. Todos necesitamos contar nuestra historia y comprenderla. Todos necesitamos comprender la muerte y llegar a un acuerdo con ella, y todos necesitamos ayuda en nuestros pasajes del nacimiento a la vida y después a la muerte. Lo necesitamos para que la vida signifique algo, para que se comunique con lo eterno, para que atraviese el misterio y podamos descubrir quienes somos ”. Joseph Campbell agrega: “ Se dice que todo cuanto ansiamos es encontrarle sentido a la vida. No creo que sea eso lo que realmente buscamos. Creo que lo que buscamos es experimentar el hecho de estar con vida, de modo que nuestras experiencias vitales en el plano puramente físico tengan resonancias dentro de nuestro ser y realidad más internos, y así sentir realmente el éxtasis de estar vivos. ... El mito te ayuda a poner tu mente en contacto con esta experiencia de estar vivo. Te dice qué es la experiencia”. Las narraciones de la Difunta Correa remiten “ al viaje del héroe, en este caso heroína ”. “ El héroe o la heroína es alguien que ha dado su vida por algo más grande que él o ella misma... Hay dos tipos de hazañas. Una es la hazaña puramente física, en la que el héroe realiza un acto de valor en la batalla o salva una vida. La otra es el tipo de hazaña espiritual, en la que el héroe aprende a experimentar el espectro supranormal de la vida espiritual humana y después vuelve con un mensaje. La aventura usual del héroe empieza con alguien a quien le han quitado algo, o que siente que falta algo a la experiencia normal disponible y permitida a los miembros de su sociedad. Esta persona entonces emprende una serie de aventuras más allá de lo ordinario, ya sea para recuperar algo de lo perdido o para descubrir algún elixir de la vida. Usualmente es un ciclo, una ida y una vuelta”.
La Difunta Correa comenzó una travesía, una búsqueda, " su marido " y partió a su encuentro. Ella es la heroína, ya que no se limitó a “ quedarse en las tareas domésticas que le eran propias de sus funciones ” en adaptación a la época, sino que se rebeló en parte por la guerra y efectuó una toma de decisión hacia el afuera. Hay búsqueda de destino, pero antes salva vidas, primero la de su hijo, luego de muerta resucita mediante milagros y a quienes le piden o le hacen promesas, o para quienes alzan la voz y claman a su alma. Las identidades populares remiten al " rol de madre " por sobre todas las cosas, a dar la vida por su hijo. La muerte trágica enfatiza el rol de la heroína, así como los sufrimientos de la travesía. El alma que muere después de un sufrimiento está presente en la idea de elevación y de purificación. Asimismo se glorifica la fidelidad al esposo ausente y en desgracia. Es “ una mujer perfecta ” según la medida popular, sumisa y abnegada. Después del “ sacrificio ” sobreviene la bienaventura.
La sed, el hambre, la búsqueda por el varón que se ahuyenta por una guerra injusta, la soledad, la falta de agua, el agotamiento y su extravío de las huellas, la responsabilidad por el hijo llevado en sus brazos, son los elementos que refuerzan las creencias, las promesas y el rezo por el alma. El ícono es una figura de mujer yacente vestida de colorado con zapatos negros en su pecho yace un pequeño succionando un pecho, ella posee su brazo extendido con la palma de su mano izquierda relajada y abierta y la cabellera negra suelta sobre sus hombros. Los rayos del sol la iluminan y forman una estela de luz sobre su cuerpo. A lo lejos los cerros de Vallecito y unos pocos arbustos, en tonos terracotas. Las estampitas de la Difunta Correa pululan por la provincia de San Juan, en autos, camiones, bicicletas, casas, hoteles. La página de la provincia en la Dirección de Turismo adoptó el ícono como forma de atraer a turistas hace pocos años. Las prácticas con que se manifiestan las creencias de la Difunta Correa es semejante a las de las Vírgenes. Coincidente con esta situación, el específico lugar donde se rinde culto en Vallecito posee características especiales, que hacen a la unicidad de este símbolo popular.
A la entrada de Vallecito hay dos cementerios, uno a la entrada que dice: “ Cementerio Difunta Correa ” por otra entrada ya que toda el cerro está rodeado de caminos, hay otro cementerio, para las personas que mueren en accidentes. A los costados del camino de Vallecito se hallan las huellas del ferrocarril desmontado por última vez hace quince años atrás. Este tren transportaba pasajeros y llegaba donde está enterrado el taxista Caputo. El agua es transportada todos los días a Vallecito, pero con grandes afluencias de personas el agua se agota rápidamente de allí que la gente del lugar llegue provista de líquidos variados. Semana Santa congrega a paisanos y los gauchos a caballo, aunque éstos poseen fechas especiales para rendirle tributo a la Difunta. El “ transporte ” es simbólico para San Juan no sólo en este lugar de la Difunta Correa, sino en el resto de la provincia. Del transporte arreo de ganado se pasó al transporte a caballo y luego al cuatrimotor. La cultura atacameña coincide con el culto a la Difunta Correa, consistente en “ transporte y agua, y agua como transporte ” Son los dos símbolos unidos a la zona. A ellos se añade: la reproducción y la resurrección de la vida por la Difunta.
En la cultura prehispánica, la atacameña siempre dejó huella por donde pasaba posteriormente fue tomada por los conquistadores y colonizadores, pero es la misma huella. 16 En una de las lomas puede leerse el cartel que alude al arriero que encontró a la Difunta muerta, " Donde se perdieron las Vacas " denuncia el cartel, aproximadamente a 10 Km de dónde se encuentra enterrada la Difunta. La vehiculización sigue siendo cara para los lugareños que dada la festividad de Semana Santa, se trasladan de zonas muy dispersas. La zona es sísmica, el relieve pedregoso y gris lo denota. En 1977, el terremoto en Caucete destruyó prácticamente toda la infraestructura de la población, incluso personas. El lugar específico de La Difunta se halla sobre una loma, casi un peñasco, un lugar rocoso al que se sube por escaleras en forma de circulo, o de centro. Siempre rodeado por velas y botellas de agua. Ya en los años ochenta y noventa recipientes de plástico con agua. Sobre la roca hay banderas y cruces.
La gruta, donde dicen que descansan los restos de la Difunta Correa está cubierta y rodeada tanto por velas, flores, como por placas de ofrendas. Durante los años 70 la capilla estaba junto a la gruta, pero ahora la nueva se encuentra a la entrada del pueblo de Vallecito. En el interior de la gruta hay una figura que representa a la Difunta, muy difícil de ver en su totalidad. Es la misma imagen que yace cuadras abajo donde están las casas de ofrendas. Una imagen de yeso vestida de rojo, pintada, el pelo negro junto a un niño amamantándose, la misma imagen de las estampas de la Difunta Correa. La escalera por la que se sube posee las estaciones del vía crucis. Tanto en la Semana Santa como en las festividades, en las que hay gran afluencia de personas, se sube por una escalera y se baja por otras para evitar el amontonamiento de gente.
También hay descansos con bancos, y alrededor de las escaleras se observan pasamanos, especialmente para los penitentes que suben de rodillas, y algunos bajan de espaldas. Rodeando esta loma se encuentran las famosas " casitas de ofrendas ” o “ capillas ”, 14 en total, de la Difunta Correa. Al igual que en los caminos que acercan a este centro, es posible observar cuadras y cuadras de ofrendas de casitas, construidas con diferentes materiales, de distintos tipos y tamaños. Este es un culto especial, dicen que para aquellos que “ perdieron ” su vivienda, o para aquellos que desean poseer una propia. El entorno que rodea a la gruta donde yace la Difunta, cambia a través de los años. En las afueras de Vallecito y por uno de los caminos para llegar al Santuario hay grupos de gitanos/as que viven en carpas, que venden artículos de cobre.
Los habitantes del lugar viven en pequeñas casitas de caña y barro, muy precarias son las personas que venden miel, tortitas de chicharrones, arrope, pan y patai. Se multiplican por doquier las ofrendas, y abajo, rodeando el mercado de puestos y kioscos que ofrecen mercaderías regionales, artículos de la Difunta, como chorizos, panes, se encuentran las casas construidas por la Fundación Vallecito especiales de ofrendas, que datan de muchos años atrás y/o las más recientes. Una de las más conmovedoras es la casa de “ los trajes de novia ”, en los que también hay “ trajes de la primera comunión ” la casa de los novios, de los esposos, de los deportistas, de los automovilistas, bicicletas, etc. Vestidos, trajes, zapatos, cuadros de recién casados, de los años 40, 50, como recientes.
Los o las depositantes dejan sus nombres, y son destacados los famosos: los guantes y pantalones que usó Monzón cuando ganó la pelea con Nino Bembenutti, Acaballo, y otros. Las 14 Capillas temáticas se refieren a las ofrendas, o bien a promesas, como expresamos anteriormente. Una de las más impactantes es la de “ las novias” que representa a la familia pero está además la casa de los niños y bebés la casa de los vehículos, autos, camiones, micros, motos, chapas, patentes y fotos de trabajadores de caballos de carrera de militares en los que hay uniformes y armas la casa de los trofeos los hay de todo tipo junto a fotos de deportistas diarios.
En todas las capillas hay placas que recuerdan a quienes las dejaron en agradecimiento a la Difunta. Hay también en todas ellas estampas de la Difunta o bien cuadros al óleo, cuadros del Sagrado Corazón y de la Virgen María. Sólo en la primera capilla en que existe una réplica de la Difunta en yeso, pintado con el vestido colorado y su hijo amamantándose, se reza el rosario y/o diversas oraciones a la Difunta.
Los poderes de la Difunta Correa 22 La Difunta Correa es “milagrosa” y “milagrera” a semejanza de las vírgenes. El culto nació unido a la tradición cristiana y se mantiene, de allí que es posible observar la idea “ que la Difunta iguala ” a personas pertenecientes a sectores sociales diferentes. Como también es observable la simultaneidad de creencias entre los devotos de la Difunta como hacia santos y/o vírgenes de la iglesia católica. Ya expresamos que San Juan, Mendoza, Chile en sus poblaciones aún rurales son devotos de la Difunta Correa, pero ahora está inserta en las ciudades. El culto a la Difunta es uno de los más típicos de la Argentina que remonta a mitos ancestrales y que aún no pudo ser reintepretado por la Iglesia Católica. Observamos en uno de los testimonios que el mito coincide en su adaptación con leyendas de los indios huarte pero también coincide con el mito de la Pachamama, con el espíritu de la Madre Tierra.
A su vez la Iglesia Católica resemantizó el culto de indios latinoamericanos a través de la Virgen María, que toma diferentes nombres como la Virgen del Carmen, del Rosario, de San Nicolás, la Desatanudos, etc. La Iglesia construida en Vallecito está dedicada a la Virgen del Carmen a la entrada del camino que sube el cerro donde está enterrada la Difunta Deolinda Correa fue devota de la Virgen del Carmen, así como el Libertador General San Martín que le agradece en testimonios recién encontrados en Mendoza el Cruce de la Cordillera de los Andes.
De manera que en estas denominaciones la Iglesia sigue las tradiciones de ciertas identidades argentinas pos colonización. El santuario de la Difunta se manifiesta altamente pagano. Ya expresamos los ritos de las devociones en casitas y construcciones especiales, pero además la estructura del mito: el niño que mama de un cadáver, posee una alta valorización en la mitología cristiana occidental. El símbolo reproduce por doquier el amor de madre, amor después de la muerte, por lo que el mito de la Difunta Correa se universaliza y se acerca a la vertiente católica romana donde la madre ocupa el lugar de veneración como Madre de Dios. Introduce por tanto un panorama universalista en la historia espiritual y religiosa de la fe. A la Difunta se le piden cosas en préstamos, prometiéndole la devolución con intereses. Las promesas son variadas y dependen de casos individuales.
Otra cosa es "ser penitente", que implica subir de rodillas la escalera donde se hallan depositados sus restos ir al santuario descalzo rezar novenas rodar sobre arbustos espinosos hacerle cadenas fabricarle un cofre para dejar las ofrendas dejarle joyas. En realidad es " el milagro " el que trae aparajada " la promesa ", un juramento de lealtad, un cumplimiento sobre un sacrificio que hace que el o la creyente, para que el objeto simbólico modifique su situación de su realidad social mediata o inmediata.
El "culto " se realiza donde acaeció la muerte del sujeto al que se le atribuye la saga. Y "las creencias" sobre los atributos del símbolo se resignifican a medida que la tradición oral va componiendo la saga y se multiplican los atributos milagrosos del símbolo. La mayor parte de los y las entrevistados dijo "que la Difunta le cumplió", o que el milagro acaeció.
Los poderes mejor documentados son:
- que cura enfermos
- es patrona de arrieros y de viajeros
- abogada de lo perdido, la invocan los arrieros
- defensora y protectora de novios y matrimonios
- protectora de viviendas
- curadora de enfermos.
El Símbolo con respecto al culto participa de:
- peregrinaciones, éstas se realizan a título personal aunque se llegue en grupo ya que la " promesa " es individual, y es la que induce el método de la llegada y la forma de ofrecer el tributo y/o agradecimiento,
- carreras de bicicletas,
- fiesta de los arrieros,
- coincidencia con fechas de religiosidad como Semana Santa
- realización de cadenas y ofrendas
- producción de imágenes
- ofrendas de varios tipos
- invocaciones y oraciones: se realizan novenas, actos religiosos
- las promesas
- el no cumplimiento de promesas deviene en "sanción", incluso hasta la muerte
- la promesa implica ir al Santuario, realizar la peregrinación, en fechas con coincidencias religiosas o no
- subir las escaleras que conducen a la loma donde está el centro del culto, ya fuere de rodillas, de espaldas o bien caminando
- ir al Santuario a pie pero descalzos
- rodar sobre arbustos espinosos
- fabricar casitas cofre
- dar ofrendas en oro, anillos, dijes trajes de novia motos bicicletas camiones trofeos de competencias deportivas
- dinero placas de todo tipo ropas partes de amoblados de hábitat rapa en general
- prender velas, y siempre el "agua".